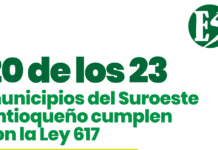Basta con preguntar por Alejandro ‘El Pintor’ para que un andino le indique dónde vive. Ni siquiera es necesario su apellido. Que baje esas escaleras, que cruce el puente, que llegue a la bomba, que camine por todos los talleres que ahí es.
Entre llantas, carros y mecánicos con las manos negras de aceite, hay una casa azul clara con zócalos y aleros verdes, naranjas y azul oscuro. Su puerta está abierta y hay una pequeña sala llena de cuadros. Un perro ladra para avisar que hay un visitante. Entre este oasis de color aparece un hombre con una pañoleta en la cabeza y los dedos pintados de rojo, verde y ese particular marrón que resulta cuando se combinan varios colores. Él es ‘El Pintor’.
Alejandro Serna tiene el mismo nombre y profesión de su padre; el hombre que hace 60 años se hizo famoso por decorar las chivas, o escaleras, con colores vivos y figuras geométricas con estilo serniano, como fue nombrado por el escritor y fotógrafo Carlos Pineda Núñez, autor del libro “Chivas, arcoíris del camino”.
“Nuestro trabajo se inspira en la geometría, que se basa en la simetría. Entonces teniendo en cuenta eso, empezamos a jugar. Entra uno en unos estados de meditación; esto tiene que ver con la geometría sagrada”, explica Serna.
Sus chivas, que han recorrido todo el país, usualmente están pintadas con lo que su padre nombró colores montañeros: verdes, rojos, amarillos y azules; los colores de nuestros paisajes.
La enseñanza de este arte empezó desde que Alejandro estaba en el preescolar, y su padre se volvió su maestro. “Le cogía el pincel y comenzaba a pintar. Lógicamente lo que hacía era dañarle el trabajo, pero él en ningún momento me regañó, sino que entendió que a mí me gustaba y comenzó a darme poquitos de pintura. Me daba pinceles y me ponía de tarea a pintar cositas”, cuenta.

“Empecé haciendo el trabajo de brocha gorda, que es tirando fondos, los colores planos. Llegó un momento en que papá me dijo que no me podía quedar echando brocha, que tenía que coger el pincel, el trabajo de decoración. Los primeros círculos fueron algo muy berraco, manejar ese compás es muy duro”, recuerda.
Cuando su padre enfermó por una trombosis en 2004, y falleció seis años después, Alejandro ya había manipulado la suficiente pintura para ser capaz de continuar satisfactoriamente con el trabajo. “Tengo el mismo nombre de papá y tengo que continuar con la misma línea, el mismo estilo. Él se había vuelto muy exigente, era muy riguroso con lo que hacía. Me decía: ‘Las cosas hay que hacerlas bien o no se hacen. Cuando una cosa se vea fea, es porque está mal hecha’. Eso es una responsabilidad, un compromiso moral y artístico”, afirma.
A sus 52 años Alejandro es uno de los pintores de chivas más reconocidos del Suroeste y se da el gusto de tomarse hasta dos meses trabajando en cada una, cuando el promedio de los demás es de un mes. Si alguien lo contrata es porque busca un trabajo especial, colorido y único.
“Una vez me pasó con una Santa Ana que debía pintar en la parte de atrás. En el afiche que me presentaron ella estaba con vestido verde y me pareció que era un color muy triste y tenue, entonces se lo puse azul. El señor llegó y me dijo: ‘¿Usted qué está haciendo ahí? El vestido de ella no es azul, es verde’. Y le dije: ‘Cuénteme una cosa, ¿usted de casualidad conoció el clóset de Santa Ana y sabe que todos los vestidos de ella eran verdes? Ella pudo haber tenido uno azul’. Ese señor casi me pega”, cuenta entre risas.
Así es él: confiado y burletero, pero muy amable. Con sus chivas nos recuerda que las tradiciones del pueblo colombiano son coloridas: amarillas con violeta, naranjas con rojo, azules con verde…