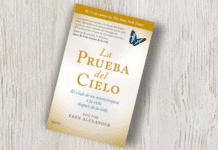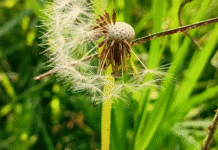Memoria colectiva para dar una nueva oportunidad al porvenir.
Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio) Ciudad Bolívar
Si hay algo que cause impacto en quien se interesa por conocer a fondo la historia de Colombia, especialmente la que corresponde a la segunda mitad del siglo XX, han sido los niveles de desbarajuste a los que llegó el país en materia política, orden público y detrimento social. Y dentro de la visión panorámica de esta etapa de la historia, un tema ha sido (sigue siendo) recurrente y constante a lo largo de esa etapa del siglo pasado y las primeras dos décadas del presente siglo: la violencia. Tal vez porque este fenómeno social es ese sino trágico de nuestra realidad social que mejor resume en sí mismo nuestra ineptitud como nación para darle solución a los grandes problemas estructurales con los que hemos tenido que lidiar históricamente — heredados en parte de la colonia española —, de los que no nos hemos podido desprender, o mejor sería decir, los que hemos sido incapaces de erradicar.
Pero ¿qué es la violencia y cómo es que este terrible mal sigue estando presente pese a los esfuerzos por su erradicación? Creo que una de las mejores respuestas a esta pregunta la tiene el documento “¡Basta ya!”, publicado por el Grupo Memoria Histórica (GMH) en el año 2013, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), creado por la Ley 1448 de 2011, en sus artículos 146 al 148. Como se sabe, para el 2013 en Colombia ya estaba en marcha el proceso de negociación que habría de llevar a la desmovilización de las Farc, concretada finalmente en el Acuerdo del Teatro Colón en el año de 2016, y con esta ley (Ley de Víctimas) el Estado se proponía generar un marco jurídico propicio para lo que debería ser el paso siguiente (o simultáneo) a la desmovilización de la guerrilla: la reparación de las víctimas de la violencia.
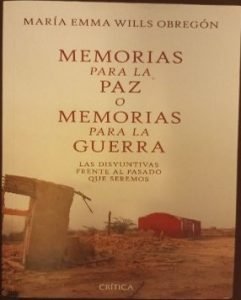
El documento termina con una abundante reseña bibliográfica que ocupa alrededor de 10 páginas, en las que aparecen señaladas toda clase de obras, novelas, estudios e informes de prensa, sobre los diferentes aspectos de la historia de Colombia que, de una u otra forma, enriquecen el acervo histórico de un tema tan crítico como es el de la violencia, cuyo estudio nos ayudaría a comprenderlo plenamente. Existe, además, un libro editado con posterioridad a la publicación del informe aquí comentado, que tiene la enorme ventaja de haber sido escrito por una persona con toda la autoridad para opinar sobre el mismo, la lectura del cual es de mucha utilidad para quien desee profundizar en este fenómeno: por la información que aporta sobre los intríngulis y las vicisitudes que se dieron a través del proceso de investigación, sistematización y edición del informe; por la profundización que hace sobre aspectos tales como la violencia sexual ejercida sobre las mujeres; la visión que las mujeres aportan sobre el tema de la violencia y el aporte de las mujeres víctimas al proceso de negociación con las Farc. Pero tal vez su contribución más interesante sea la del enfoque con el que fue escrito y que queda muy bien resumido en su título: Memorias para la paz o memorias para la guerra. Disyuntivas frente al pasado que seremos. Su autora es María Emma Wills Obregón, integrante del GMH, equipo de trabajo de informe ¡Bata ya! Sobre este libro hice ya un comentario, el que apareció publicado por el Periódico Regional del Suroeste (ver entrega No. 49, febrero de 2023).
Concluyo con la frase de Gonzalo Sánchez G. en el encabezamiento del prólogo del informe aquí comentado, frase que, a su vez, tomó Sánchez del filósofo Tzevetan Todorov: El mal sufrido debe inscribirse en la memoria colectiva, pero para dar una nueva oportunidad al porvenir.
Lea también: El día que llovió sangre
Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio)


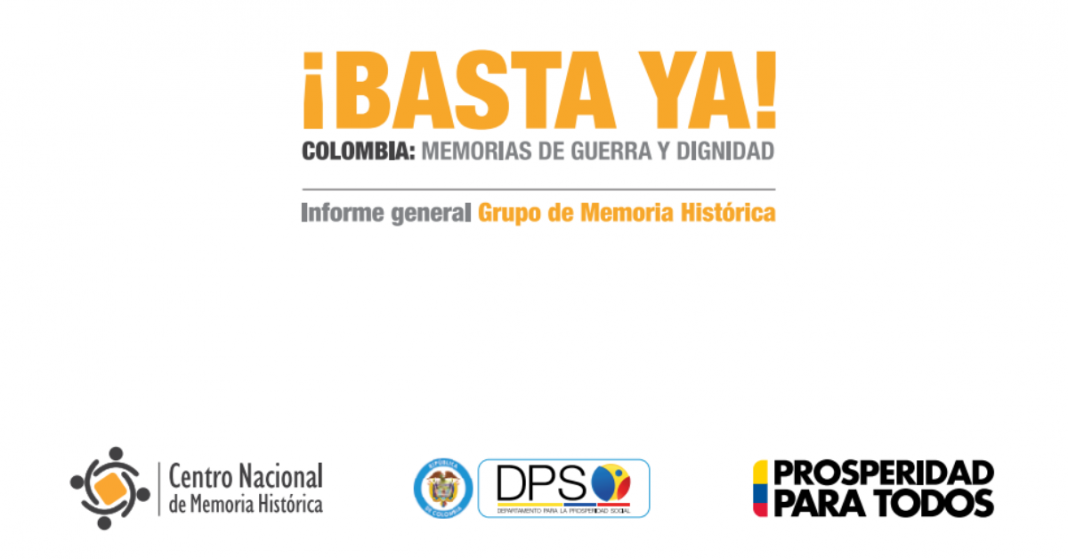
 Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio)
Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio)