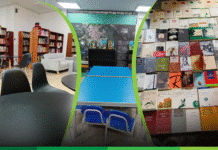Por Rubén Darío González Zapata Colaborador oriundo de Ciudad Bolívar
Son muchos los estudiosos del comportamiento humano que aseguran que la casualidad no existe. Para ellos, el encuentro impensado con alguien un día cualquiera a la vera del camino, con quien se entabla una improvisada conversación de la que, inesperadamente, surge una amistad, un amor o un negocio, no es una casualidad. Detrás de ese fortuito momento, dicen estos estudiosos, una mano invisible tuvo que haber venido moviendo los hilos, como quien arma pacientemente un rompecabezas, para que el encuentro se hubiera podido dar en ese preciso momento, en ese preciso día y en ese preciso lugar. Pensé en esta clase de “juegos” del destino cuando leí en el libro Un hombre ancestral, escrito por Luz Adiela Guerra Osorio, Nota un fragmento que me hizo pensar en que la arquitectura del devenir humano está construida con ladrillos sucesivos de innumerables casualidades.
El siguiente relato está inspirado precisamente en ese fragmento:
Durante uno de esos oscuros períodos de violencia partidista por los que atravesaba Colombia durante los años 30 y 40 del siglo pasado, un hombre llamado Bernardo abandonó su hogar materno luego de que su padre hubiera sido asesinado; en el recorrido en la búsqueda de sus sueños encontró un sitio en el que finalmente halló la estabilidad afectiva y económica que durante mucho tiempo había estado buscando. Atrás había dejado aquel lejano hogar compuesto por su madre y un numeroso grupo de hermanos, con los que, a su salida y luego de recibir la bendición de su madre, había perdido todo contacto.
Sucedió, sin embargo, que en la región en donde se había instalado el protagonista de este relato, en la que ya había conformado un hogar y construido su fuente de ingresos, la violencia había escalado hasta llegar a niveles de una muy peligrosa intensidad. Las gentes de aquella región, sumidas como estaban en una confrontación que los tenía atrapados, forzó a muchos a conformar grupos armados, bien fuera para defenderse de quienes los perseguían o para atacar a sus adversarios de partido. A las mujeres, a los niños y a los hombres que no optaron por las armas, no les quedó alternativa distinta a la de huir a las montañas o internarse en bosques alejados para proteger sus vidas, aunque exponiéndose a perder sus bienes. Para aprovisionarse de alimentos, estos refugiados del bosque acudían a la caza, y para guarecerse armaban improvisados cambuches. Uno de estos hombres era Bernardo, el protagonista de este relato.
Para infortunio de estos refugiados, sucedió que en una de las correrías que hacían para lograr cazar algo con qué alimentarse, provistos apenas con algunas armas caseras muy sencillas, fueron sorprendidos por un grupo de hombres muy bien armados, quienes se los llevaron a un sitio alejado, con el argumento de que eran enemigos peligros. Ya reunidos en un claro del bosque, estos hombres les hicieron una especie de juicio sumario, luego del cual, sin excepción, los ahora prisioneros fueron condenados a muerte. La ejecución de la “sentencia” debía ser inmediata y, con el fin de llevarla a cabo, a cada uno de aquellos forasteros se le asignó la tarea de ejecutar a un prisionero. De esta forma, a Bernardo se le ordenó salir hacia un sitio relativamente alejado en compañía del verdugo asignado, quien le ordenaba por dónde caminar a punta del cañón de su arma. Fueron momentos de extrema angustia en los que toda la vida pasó por su mente. ¡Su madre! ¿Qué habría sido de ella? ¿Qué habría sido de sus hermanos? ¿Estarían vivos? ¿Quién sería el hombre, ahora dueño de su destino, que lo miraba con tanto odio? ¿Lo escucharía si le pidiera clemencia?
Con estos pensamientos angustiosos llegaron por fin a un sitio, al lado de un gran árbol. Allí su verdugo le ordenó a Bernardo que se detuviera y, entregándole una pala, le ordenó, con frialdad propia de quien sencillamente se limita a cumplir una orden, que empezara a cavar un hoyo. Pero, en un momento dado, nuestro protagonista, emocionalmente derrumbado, cayó de rodillas y con lágrimas en los ojos le suplicó: “¡Hombre, por favor, no me mate; soy una persona pacífica, trabajadora, no le he hecho mal a nadie; tengo un hogar y una familia!”. Aquel hombre, sin embargo, permanecía inflexible y en su rostro se adivinaba el deseo de una venganza que nuestro protagonista no podía entender. Luego añadió: “Vea, soy un hombre que me tocó salir de mi casa porque mataron a mi padre. Dejé sola a mi madre y a mis hermanos pequeños y ahora ni siquiera sé dónde están. No me quite el consuelo de poder volver a verlos”. Por un momento, Bernardo creyó ver en los ojos de aquel hombre una leve expresión de duda, pese a que este seguía insistiendo en que era un cómplice de sus enemigos al que había que darle muerte. Pero algo en aquel crítico momento pareció cambiar. “¿De dónde es usted?”, preguntó aquel desconocido. El prisionero le dio el nombre del lugar en donde había nacido y la época en la cual se había despedido de su madre para salir a buscar la realización de sus sueños. La tensión de aquella escena seguía bajando. “¿Cómo se llamaba su mamá y sus hermanos y cómo se llama usted?”, preguntó de nuevo. Bernardo le dio sus datos. ¡Entonces el rostro de aquel hombre se transformó y cayendo también de rodillas, con los ojos inundados de llanto le dijo: “¡hombre, yo soy su hermano, soy Ezequiel, ambos somos hermanos! Abrazados lloraron, ya no de miedo sino de alegría. El fantasma de la muerte había desaparecido y en su lugar el amor de dos hermanos reencontrados inundaba la selva entera.
Pero el antes verdugo y ahora hermano reencontrado tenía que llegar al sitio de encuentro con sus compañeros con una coartada creíble para que estos creyeran que la misión había sido cumplida. Decidió entonces que haría varios disparos al aire para que se escuchara todo. Taparon luego el hoyo que el prisionero alcanzó a hacer para simular una tumba. Bernardo, por su parte, huyó ileso y pleno de alegría, para regresar horas más tarde a donde se encontraba su familia y contarles la increíble historia que acababa de vivir. De los compañeros de Bernardo no se volvió a tener noticia.
Nota: Guerra Osorio, Luz Adiela. Un hombre ancestral. El ADN del destino. Señal Gráfica 2021. Primera edición.
Lectura recomendada:



 Por Rubén Darío González Zapata
Colaborador oriundo de Ciudad Bolívar
Por Rubén Darío González Zapata
Colaborador oriundo de Ciudad Bolívar