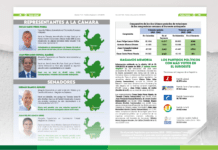Gran Parte del encanto del San Gregorio de aquellos lejanos tiempos (según lo recuerda el chico en quien se inspira este relato), son los caballos y la manera como los habitantes de este pequeño pueblo se relacionan con estos extraordinarios animales. Ya sea desde el andén al frente del café El Remanso o desde el corredor de la casa tienda de Francisco Sánchez, el paso de las horas transcurre rápidamente para él, casi sin sentirlo, cuando observa, con profundo placer y admiración, el trajinar de hermosos caballos, que recorren, una y otra vez, de abajo a arriba y de arriba a abajo, la calle Tulia Agudelo, montados por expertos jinetes que, haciendo gala del sublime arte del chalaneo, ponen a estas criaturas de cuatro patas a volar más que a correr, con una gracia, vitalidad y belleza de las que la naturaleza jamás haya podido dotar a algún otro animal. El corto y rítmico paso del caballo trochador o el ágil movimiento de una yegua galopera, es también un espectáculo para los que han venido, no sólo a asistir a la misa dominguera, a hacer sus compras, a realizar las diligencias necesarias para la vida del hogar o a mantener activos sus negocios, sino también en procura de un día de esparcimiento después de una dura semana de trabajo. Pero para este chico es algo más que eso: es la oportunidad de poner a volar la imaginación y soñar. “Algún día – piensa – tendré un caballo como esos y haré rastrillar sus patas en el piso cuando hale de sus riendas para exigirle que frene en seco”; sabe que la chica de la bella sonrisa que es su amor secreto, estará contemplando la maniobra de caballo y caballero con embeleso, exhalando hondos y profundos suspiros de admiración.
Caballo don Danilo, muy famoso en C. Bolívar; curiosamente en esta pintura de Álvaro Fernández, su aspecto coincide con la descripción del caballo de este cuento. (Cortesía de Álvaro Fernández)
Pero un día ocurrió algo extraordinario. Al pueblo llegó el caballo más hermoso que jamás se hubiera visto por aquellos lados. Un brioso reproductor, dueño de una energía extraordinaria. Verlo trochar elegantemente, su cuello levantado, su testuz y cara tensa, la mirada altiva, la cola levemente levantada, cuyos resoplidos son una exigencia de más cuerda para volar, era una experiencia inolvidable. Como el pelaje y crines eran de un intenso color beige, su propietario le puso por nombre El Dorado. Ese propietario era Raúl Araque quien, además de ser un hábil domador y chalán, sobresalía por su manera suave y cortés de relacionarse con los demás habitantes del pueblo; dueño además de un temperamento y de una elegante forma de vestir. Cualidades con las que se ganó el cariño y respeto del pueblo. Y ¡cómo no! el único jinete que tenía la potestad de cabalgar aquel hermoso caballo. Desde entonces, el sueño del chico de esta historia era el de ser un día el propietario de su propio dorado.
Pero el destino, cruel y despiadado, le tendió una trampa fatal a El Dorado, y lo hizo en la persona de un jefe de policía que, por esos mismos días, había llegado al caserío, en cuya sangre reinaba la marca de la soberbia y la creencia de ser el dueño de un poder superior al que le otorgaba su condición de un integrante de su institución oficial. Su aspecto físico agresivo y la forma violenta con la que acostumbraba a resolver los casos policivos que caían en sus manos, lo mostraban como una persona intimidante, en quien la autoridad no era más que un autoritarismo fuera de lugar; más que respeto, su presencia inspiraba temor y rechazo: el cabo Arenales.
Un día, más exactamente un domingo por la tarde, cuando Raúl exhibía su veloz caballo en la plaza ante la admiración de los domingueros habituales, este lo hizo llamar al quiosco en donde se encontraba consumiendo licor con algunos contertulios. Una vez allí le hizo una señal para que le acercara. ¿Para qué lo necesitaba?, quiso saber Raúl. La respuesta llegó enseguida: — Quiero montar en su caballo –. Lo dijo con su acostumbrada y autoritaria voz de mando, como quien da una orden que debe ser obedecida de inmediato. La respuesta de Raúl, tranquila pero firme, muy propia de su carácter, llegó también de inmediato: — lo siento mi cabo, pero en este caballo sólo monto yo –. Para este hombre, esa réplica debió de ser un desplante que lo ponía en ridículo delante de los que le rodeaban y hería su nefasto orgullo; desplante que no estaba dispuesto a aceptar y así quiso hacérselo saber: — A ese caballo lo he de montar, no se olvide de eso, señor Raúl Araque –, dijo Arenales ante la notificación que le acababa de hacer Raúl. Así concluyó esa tensa conversación, porque el dueño de El Dorado, dándole la espalda, sin más, se alejó de aquel lugar.
Poco tiempo después, la acostumbrada y bella figura de El Dorado no volvió a aparecer en la plaza de San Gregorio. — ¿Qué pasó? – se preguntaba la gente. Sólo se sabía que el animal había desaparecido del establo en donde era celosamente cuidado. Una noticia muy triste para el muchacho de nuestro cuento, quien no se perdía detalle de lo que ocurría con el caballo de sus ensueños. Unas semanas después, la noticia corrió por todo el pueblo: ¡El Dorado había sido recuperado! Pero, ¡cuán corta fue aquella alegría! Porque cuando las gentes (y el chico entre ellas) corrieron a verlo, del hermoso animal sólo quedaba una especie de esqueleto que escasamente podía dar unos pasos con sus patas tiesas y temblorosas. El pelaje, sus crines y su cola, antes vistosos y brillantes, eran ahora unos mechones sucios y desordenadas que colgaban de su cuello como viejos trapos de desecho. Sucedió que, sacado a escondidas, alguien debió montar en él hasta dejarlo exhausto, sin fuerzas, para luego someterlo a un maltrato tan inhumano del que jamás se pudo recuperar. Un tiempo después, El Dorado, ante la mirada triste de Raúl y de muchas personas que lo amaban, murió lánguidamente.
Con el paso del tiempo la vida del domador y chalán (Raúl), que tanto aprecio despertaba en el pueblo, debió tomar otros rumbos, mientras que de Arenales sólo quedó el sabor de una especie de oscura pesadilla que un día vivieron los sangregorianos.
Cuentan que, en el silencio de las noches despejadas, cuando la luna llena se esconde lentamente detrás de las cordilleras del Citará, se escucha el ágil y veloz galope de un caballo que, partiendo desde la casa de Matecaña, atraviesa la calle Tulia Agudelo hasta llegar a la salida para Cristo Rey, en donde, convertido en una suave y áurea luminiscencia, desaparece atrapado por los barrancos del camino. Dicen las gentes de San Gregorio (y eso lo recuerda muy bien el chico soñador) que es el espíritu indomable del caballo del cuento, que decidió quedarse en el pueblo que tanto lo amó, convertido en una leyenda: la Leyenda de El Dorado.
Lea también: Ciudad Bolívar y su memoria histórica
Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio) - Ciudad Bolívar




 Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio) - Ciudad Bolívar
Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio) - Ciudad Bolívar