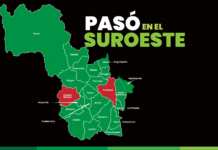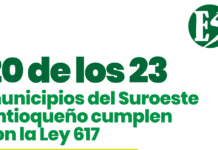Por Lucila González de Chaves Maestra del Grupo de estudio EL SUROESTE
En este día, 23 de abril, en el que nos congratulamos por la presencia de las palabras en nuestro existir, y rendimos culto de admiración a los grandes maestros de las letras, es bueno ir más allá de la gramática y de la ortografía, aspectos necesarios, pero que no representan todo lo que es el idioma, ni tampoco los luminosos encantos idiomáticos que realizan las palabras, ni el esplendor literario de los excelsos escritores en prosa y en verso.
El plano más común en el uso de las palabras es el denotativo; pero existe el campo connotativo en el cual se expresan, en formas especiales diversas, nuestra intencionalidad, nuestro sentir, nuestra idiosincrasia. Son formas literarias, modelos estilísticos de la expresión.
Por ejemplo: a la luz de la gramática, la expresión “soy un esqueleto vivo”, del escritor Pedro Calderón de la Barca en su incomparable obra La vida es sueño, sería un grave error contra la lógica del idioma en el campo de la contradicción; pero, en la genial concepción de la belleza poética, dicha expresión es una muy bien lograda paradoja. Además de la connotación filosófica que conlleva (perder la libertad es morir).
Tampoco podría decirse “noche oscura del alma”, en la imparable poesía de san Juan de la Cruz, porque sería un error gramatical: un pleonasmo; hacer muy evidente lo que ya es evidente. Sin embargo, ese adjetivo, “oscura”, es un bellísimo ponderativo en la poesía del gran místico español, cuando habla de: “La noche oscura del alma”. ¡Hermosa forma del lenguaje connotativo!
Por la misma razón, sería gramaticalmente inaceptable decir que una espina es aguda (redundancia). Sin embargo, el poeta Machado escribe con toda belleza:
“¡Aguda espina dorada, / ¡quién te pudiera sentir / en el corazón clavada!”
Y en ortografía, la diéresis (solo dos punticos) es un signo imprescindible: sin ella no existirían palabras como: vergüenza, argüir, agüita, lingüística.
En literatura, la diéresis es una licencia poética que permite convertir una palabra de dos sílabas en un vocablo de tres, al destruir mediante la diéresis, el diptongo. Fray Luis de León dice:
“¡Qué descansada vida, / la del que huye / del mundanal rüido”! (Se lee: rü – i- do; tres sílabas).
Y Rubén Darío escribe: “Era un aire süave / de pausados ritmos”. (Se lee: sü – a – ve; tres sílabas).
Además, junta el sustantivo abstracto: ‘melancolía’ con uno concreto: ‘gotas’; (hecho imposible en gramática), y crea una imagen literaria llamada personificación: la melancolía gotea:
“Y en este titubeo de aliento y de agonía, / cargo lleno de penas lo que apenas soporto. / ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía?”