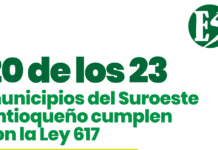Sección: Chascarrillos
Por Néstor Fernando Romero Villada
Aprendiz de la vida
Celular 3137444135
Correo electrónico: nestorromero7@gmail.com
Estudié en el Seminario Menor San Juan Eudes, en Jericó, Antioquia, tres años inolvidables (1987,1988, 1989), de 12, 13 y 14 años de edad; era un niño.
Nos levantábamos todos los días muy temprano, inclusive los sábados y los domingos, ducha para todos con agua helada por la altura del sitio, luego, santa misa cada día sin falta; todo el día estudiábamos. Solo a mediodía hacíamos deporte un rato, pero -en general- el estudio era el pan diario hasta las 10 de la noche. La disciplina era total; no podíamos hablar mucho durante las extenuantes jornadas.
La alimentación era buena, pero precisa; el desayuno era muy poquito, el almuerzo lo mismo, y la cena igual; no se podía repetir nada, y -por hambre más que por obligación- tampoco se podía dejar nada en el plato.
Lea también: ¿Qué es un abuelo, abuela?
Al entrar al comedor, que era un salón muy amplio, con mesas enormes, en las que nos ubicábamos de a ocho personas, la comida ya estaba servida en los platos, de manera que los seminaristas más grandes corrían a ubicarse en los mejores lugares, es decir, en aquellos donde aparentemente, -a ojo- hubiera más comida en los platos.
De vez en cuando venía a visitarnos un viejito que caminaba lentamente, con grandes gafas fondo de botella, cara de pasa, vestido de negro, tremendo crucifijo en la mitad del pecho, y, venerado por todos los sacerdotes del seminario. Era el Señor Obispo (quién ya murió), Monseñor Augusto Aristizábal Ospina.
Entonces, con tan ilustre visitante, todo mejoraba sustancialmente con respecto a la alimentación: cuando llegaba la hora del almuerzo y pasábamos al comedor, acompañados por Monseñor y altos jerarcas del Clero, era como entrar en el paraíso: las mesas habían cambiado, ahora tenían grandes manteles bordados blancos; había en cada mesa un caldero con sopa abundante y deliciosa, un seco con de todo y de apetitoso sabor, además, había gelatina de colores, o pudín, o fruta; terminaba la mesa un rico jugo natural y algún postre. Todos comíamos a la carrera, casi nadie hablaba.
Al terminar con los manjares, el Obispo nos daba algún saludito colectivo, hablaba pausado y recio; luego, salía con nosotros al patio para -finalmente- dirigirse hacia la puerta principal y despedirse de sus “amados seminaristas”, como tiernamente nos llamaba.
Toda una muchedumbre de seminaristas de todos los tamaños y colores nos abarrotábamos sobre Él y lo acompañábamos hasta la puerta (yo incluido), y no cesábamos de decirle abiertamente, a veces hostigados por los más grandes, en coro, cogiéndole la mano, o pegados de su sotana: “Monseñor vuelva, vuelva, vuelva con más frecuencia”… El rostro del anciano Obispo se iluminaba de alegría por sentir tan evidentemente ese “amor tan limpio y natural de tantos jovencitos seminaristas, esperanzas de la Iglesia”, y se despedía con ojos brillantes y una sonrisa de oreja a oreja, mientras prometía que regresaría pronto, lo que nos multiplicaba a nosotros, mucho más que a Él, la alegría y la esperanza.
Niños seminaristas del grado sexto, año 1987. Foto Cortesía del Padre Gonzalo Puerta Zapata, Diócesis de Jericó.
Por Néstor Fernando Romero Villada
Aprendiz de la vida
Celular 3137444135
Correo electrónico: nestorromero7@gmail.com