Esclavitud y emancipación gradual en el Pacífico negro colombiano
- Título: Cautivas de la libertad
- Autora: Yesenia Barragán
- Género: Historia
- Editorial: Planeta
- Año: 2023
COMENTARIO.
¿Tiene sentido que hoy, a la altura del siglo XXI, se hable de la esclavitud como un fenómeno que, de alguna manera, sigue formado parte de nuestra realidad? Parece un contrasentido, pero tenemos que reconocer que la esclavitud sigue estando presente en la sociedad actual, y no estoy hablando de la trata de personas por razones de explotación sexual (que de hecho también existe), sino de afrodescendientes cuyos antepasados fueron traídos de África. Y es que, si bien formalmente la esclavitud, considerada en su sentido estrictamente físico, fue legalmente abolida el 1 enero de 1852, bajo el gobierno de José Hilario López, es evidente que gran parte de sus secuelas sigue teniendo vigencia en nuestros días. Leyendo el libro Cautivas de la libertad de Yesenia Barragán, creo adivinar el porqué.
Si bien todo el proceso de discusión sobre la necesidad de la prohibición de la esclavitud, que comenzó de manera formal a partir del año 1821 (Congreso de Cúcuta), y que inicialmente estuvo circunscrito, casi que exclusivamente, a consideraciones de carácter costo beneficio para los esclavistas, y ya para los años del período de gobierno de José Hilario López, iniciado en el 1849, la discusión se daba dentro de un marco ideológico liberal más abierto, más humano si se quiere, el elemento económico seguía jugando un papel fundamental, mientras que el aspecto filosófico del ideal de libertad no pasaba de ser un concepto romántico de una reducida élite intelectual, sin pies y dientes suficientes para traducirse en una sociedad estructurada de tal forma que permitiera a los libertos (esclavos liberados) encontrar los medios económicos y educativos suficientes para lograr libremente su pleno desarrollo individua y familiar.
Una de las grandes paradojas del proceso de la abolición de la esclavitud — que no fue solo asunto de Colombia — es que siempre se llevó a cabo pensando en cómo compensar las pérdidas de las “inversiones” de los esclavistas cuando liberaban un cautivo: “En la ley de la abolición definitiva de Colombia, el proceso de emancipación estaba inextricablemente asociado con el de la compensación de los esclavistas”, dice la autora (Pág. 357). ¿Se llegó a pensar, en aquellos momentos en los que se discutía lo que debía ser el proceso de liberación gradual de los esclavos, en que los auténticos perdedores en toda esa enorme tragedia de la esclavitud en realidad fueron los esclavos y no los esclavistas? Es evidente que un planteamiento como éste, que hoy nos puede parecer obvio, no entró nunca en las cuentas de nuestros “proceres”, porque, como lo señala Barragán en uno de los apartes del libro, partiendo del relato de los hechos sobre la discusión de la ley en el Congreso de Cúcuta, “… las personas esclavizadas eran consideradas como una “variedad” diferente de seres humanos, con su propio ciclo vital que debe ser reducido a números para determinar la compensación financiera a recibir por los amos colombianos” (Pág. 197). Las pérdidas que sufrieron los esclavos, por su magnitud, son incalculables y van más mucho más allá de no haber recibido un pago por su trabajo. Es mucho, muchísimo más, que eso: pérdida de la propia identidad; de la condición de seres humanos con derecho a decidir libremente sobre con quién formar una familia, qué nombre ponerles a sus hijos y poder mantenerlos a su lado una vez nacidos; pérdida del derecho a decidir dónde y cómo vivir y a seguir su propia conciencia en materia de credo religioso. En síntesis, el haber sido reducidos a un objeto que se usaba al arbitrio de un amo o ama, al mismo nivel de una herramienta de trabajo o un animal doméstico.
Desde esta perspectiva, con la abolición de los esclavos el Estado no hizo más que ponerle fin a una práctica enormemente injusta e inhumana de obtener mano de obra para beneficio de esclavistas, cuyo objetivo era el enriquecimiento personal y eso estuvo bien, así a esos señores se les hubiera tenido que compensar económicamente por ello; de esa manera, se cerraba el ciclo con esos inversionistas. Sin embargo, el problema visto desde la óptica de la población afrodescendiente estuvo muy lejos de haber quedado cerrado, aun aceptando que la libertad material obtenida mediante la abolición fue para la misma un logro importante. Pero en desarrollo de ese proceso no se pensó en el después; en lo que tendría que haber hecho el Estado para proveer a esa población “libre” ahora pero que seguía siendo desarraigada, de los medios necesarios para que su condición de igualdad con los demás colombianos no se quedara simplemente en el plano de una retórica muy bonita, pero sin sustancia alguna. Pues bien, esa es una deuda que la sociedad no le ha pagado a la población afrodescendiente, de manera especial a la que se encuentra ubicada en la zona que la autora denomina el Pacífico negro colombiano, Chocó y Cauca. Zona que hoy sigue siendo una región olvidada de Colombia. Es un tema sobre el que volveré en la entrega siguiente.
¿Tendrá alguna vez la Civilización Occidental la suficiente grandeza y capacidad para pagar la deuda histórica que tiene con los africanos esclavizados?
Por ahora y con al propósito de ampliar el contexto histórico del fenómeno de la esclavitud, me parece interesante hacer una pequeña referencia al caso de los Estados Unidos, echando mano de un clásico de la literatura sobre este tema: la novela Raíces, del escritor norteamericano afrodescendiente Alex Haley. Como lo deben recordar quienes leyeron el libro o vieron la serie por televisión hace ya algunos años, Haley fue el escritor que un día decidió, literalmente, regresar a la aldea de sus antepasados en Gambia, África, para desentrañar la historia de su familia desde comienzos del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Aunque el libro de Haley es una novela, ésta se encuentra, sin embargo, basada en hechos reales suficientemente documentados, especialmente con relación al trato que se le daba en los estados esclavistas del sur a la población traída de África. La lectura de Raíces es de gran ayuda para tener una comprensión más profunda sobre lo que es, sin duda, una de las grandes injusticias humanas cometidas por la “Civilización Occidental” que aún está muy lejos de haber sido reparada plenamente. Lo confirma la historia de Kunta Kinte, quien, siendo aun un chico con escasas dieciséis lluvias , fue cazado en su aldea de Jufure en Gambia (África), como una alimaña, arrancado de su familia de la que jamás volvió a saber, y traído a América para contribuir con su trabajo a aumentar la riqueza de grandes terratenientes, sin más incentivo humano que el de poder transmitirle, a hurtadillas, a sus descendientes los recuerdos de su aldea, el nombre de sus padres y hermanos y los escasos valores religiosos y de amor de un pasado que solo hasta el siglo XX pudo ser redescubierto por uno de esos descendientes.
Lea también: Cautivas de la libertad – Parte 1
Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio)


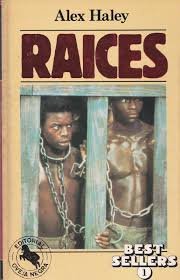 ¿Tendrá alguna vez la Civilización Occidental la suficiente grandeza y capacidad para pagar la deuda histórica que tiene con los africanos esclavizados?
¿Tendrá alguna vez la Civilización Occidental la suficiente grandeza y capacidad para pagar la deuda histórica que tiene con los africanos esclavizados? Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio)
Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio)


