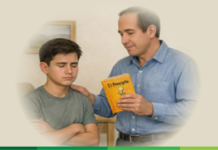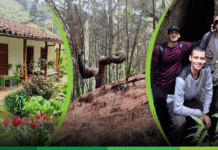Por Cristian Abad Restrepo Doctor en Geografía cabadrestrepo@gmail.com
Paisaje alimentario cenagoso. Ciénaga El Ocho – Nechí. Tomada por la profesional
Liliana Ivet
El Bajo Cauca antioqueño es una región compleja que debe ser leída integrando los procesos de poblamiento, conflicto territorial, las economías de enclave y la estructura socioecológica.
La colonización de tierras por la ganadería extensiva, la expansión agrícola de la producción mecánica de arroz, la presencia de la minería legal e ilegal, el represamiento del río Cauca por Hidroituango y la presencia de grupos armados, sumado a esto la proyección del Ideam 2011 – 2100 que indica un aumento de temperatura y disminución del régimen de lluvias como eventos del cambio climático, nos da una idea de los escenarios catastróficos ya gestados y por venir en el Bajo Cauca. Es decir, lo anterior supone la extinción de las ciénagas en un futuro cercano y con esto la desaparición de los saberes por la transformación violenta de los ecosistemas. Sin mencionar la ya precaria dieta alimentaria de las comunidades ante los escenarios de escasez vivida.
De acuerdo con lo anterior, las ciénagas en riesgo en el Bajo Cauca son producto de la irreparabilidad ecosistémica, de la vulnerabilidad creciente de las comunidades y el desacoplamiento de un saber que ya no encaja ante una realidad ambiental en colapso. Los procesos de adaptación ante este escenario invitan a modificar la estructura mental de la comunidad, dado que el río no tiene su ciclo natural, fue interrumpido por Hidroituango, los caños están taponados por la sedimentación (hogas) generada por la minería y las ciénagas ahora son “aguas turbias” donde uno sale “curtido” y contaminado.
Como nuestro foco de reflexión son las ciénagas, partimos de una meditación ecológica que estructura una región en conflicto. Es decir, concebimos que, sin una lectura relacional entre el río, el caño y la ciénaga, el Bajo Cauca queda incomprendido, porque es sobre esta donde se despliegan las técnicas del poder territorial, las dinámicas espaciales del capital y los saberes locales de las comunidades.
Río, caño y ciénaga son en esencia una ecología de apropiación desde la cual se define identidades culturales. Cabe recordar un cuarto elemento asociado al subsuelo o las aguas subterráneas que son de excelente calidad. De allí que el pozo también haga parte sustantiva de los paisajes en el Bajo Cauca.
No obstante, queremos resaltar e insistir en que el río, caño y ciénaga son tres partes tanto de una “funcionalidad ecológica” como de una “especificidad espacial de la cultura”, esto es, de ciertas prácticas sociales y comunitarias que cobran relevancia solamente cuando se las piensa desde la relacionalidad territorial. Dicho de otra forma, no hay funcionalidad ecológica sin la especificidad espacial de la cultura, porque no existen fronteras y divisiones explícitas de hasta dónde llega la ecología y hasta dónde llega la cultura. Así, en la intersubjetividad de muchas comunidades en el Bajo Cauca aparece la relacionalidad tejida entre estos dos aspectos, que se resume bajo la categoría de “ruralidad cenagosa” siendo un Mundo de Vida.
Por una ruralidad cenagosa
En el libro Sentipensar con la tierra, Arturo Escobar explica que en los territorios relacionales “no hay seres discretos que existen por sí mismos o por su propia voluntad, sino que existe un mundo entero que interactúa minuto a minuto, día a día, a través de una infinidad de prácticas que vinculan la multiplicidad de seres humanos y no humanos”. Pues bien, el Bajo Cauca es un ejemplo a resaltar donde las comunidades están en permanente interacción con el río, el caño y la ciénaga.
Diversas comunidades como Palomar, Correntoso, Margento, Concepción, San Lorenzo, entre muchas más, no se piensan por fuera de esta estructuración, más bien quieren potenciar su “ruralidad cenagosa”. Saben muy bien que de la circulación continua del agua del río que pasa por el caño a la ciénaga y viceversa, depende su régimen energético. Esto es, el territorio alimentario por vía de la pesca y con él su lugar en el mundo.
Así, la cultura cenagosa en el Bajo Cauca consiste en saber manejarse por/en el agua. Es el elemento vital de muchas comunidades empobrecidas que, como nos decía Ana Lucía de la comunidad de Correntoso en Nechí, “el agua es la mayor riqueza en condiciones de pobreza”[1], porque la ciénaga es la fuente de alimentación de la comunidad. Dicho de otras palabras, la ciénaga es productora de los alimentos que caracterizan la cultura y la cultura se define por el alimento. Es en ese sentido, que es posible construir la categoría de “ruralidad cenagosa”.
Estamos hablando de un Mundo que no es mera presencia física, sino fundamentalmente de un modo de existencia que infelizmente no ha sido comprendido por la institucionalidad pública y que está en proceso de destrucción por las economías de enclave como la minería, el represamiento del río Cauca, la ganadería y la producción mecánica de arroz. La representación hegemónica que dicha institucionalidad tiene sobre la ciénaga y la que ha difundido es una representación instrumental, básica, reduccionista y utilitaria que empobrece la interrelacionalidad constitutiva con el río y el caño reduciéndola a simple “espejo de agua”.
O peor aún, cuando se la quiere comprender, se usan las categorías de conservación ambiental que terminan no solamente encubriendo la especificidad territorial, sino ignorando que hay saberes con criterio de vida contenidos en dicha especificidad. Entonces, gran parte del conocimiento que se produce sobre la ciénaga, no solamente se vuelve más pobre y nos empobrece, sino más violento e ignorante de dicha realidad. Lo que queremos decir, es que, si aspiramos a tener una comprensión de esta especificidad rural, es necesario escuchar seriamente los saberes locales y tomar nota de estos, si es que realmente queremos avanzar hacia una gestión ambiental que confronte la crisis socioecológica en la región.
Ahora bien, cuando hablamos de una “ruralidad cenagosa” nos tenemos que referir esencialmente a los saberes contenidos en dicha ruralidad, empezando por las técnicas de domesticación del espacio alimentario vivido. En diferentes comunidades -Piamonte, La Libertad, Guarumo, Madre de Dios, Esperanza- cuando hablan de su ciénaga usualmente referencian técnicas de pesca mediante objetos como el trasmallo, la flecha, el arpón, la atarraya, entre otros, para saborear diversas especies acuáticas como bocachico, mojarra, moncholo, hicotea, agujeta, viejito, mayupa, cachegua, babilla, bagre sapo, coroncoro (negro), comelón barbudo, sardina, liso, capitán amarillo, mazorca, cacucho, vizcaína, arenca y doncella, dentro de un marco de equilibrio corporal sobre la canoa en un espacio-tiempo de vida[2]. Cabe destacar el repoblamiento de peces en la ciénaga como una práctica tradicional no solamente de los pescadores, sino de las comunidades. Es decir, lo que han realizado históricamente las comunidades ha sido cultivar la ciénaga, esto es, su alimento. Asimismo, se cultiva el plátano, maíz, yuca, arroz, ñame, papaya, mango, coco, limones, guanábana y zapote. Entonces, ¿Por qué no hablar de cenagueros?
De lo anterior se deduce que, una ciénaga no es un mero espejo de agua puesto como accidente natural, sino que de lo que se trata es de entenderla como un paisaje alimentario de la especie humana y no humana dentro de un ciclo ecológico complementario, recíproco y solidario con el río y el caño. El secreto de la “ruralidad cenagosa” consiste en entender el régimen alimentario desplegado por medio de una técnica, el saber de este espacio-tiempo específico y la identidad basada en el agua.
Ruptura ecológica como parálisis cultural y agotamiento del saber
Los intercambios energéticos del río, caño y ciénaga hacen referencia al equilibrio ecológico de cualquier especie, incluida la humana. Ahora bien, cuando no hay circulación entre estos tres aspectos se rompe el ciclo, se interrumpe la dinámica acuática y por tanto se paraliza un saber comunitario que depende de este. En otras palabras, el saber cenagoso está atado a este ciclo de la vida porque es un saber que se produce cuando se trabaja la ciénaga, a la vez que esta se enriquece cuando dicho saber sabe cultivarla. No obstante, cualquier perturbación como el taponamiento de los caños, el disciplinamiento del río (proyecto Hidroituango) y la sedimentación de las ciénagas, han generado una afectación sobre la estructura de vida a la vez que está generando una “parálisis cultural”. Y, de allí, la pérdida de saberes y el “desperdicio de experiencias”. Sabemos que la pérdida de una cultura o, más específicamente lo que llamamos “ruralidad cenagosa”, comienza por la destrucción de sus fuentes de vida, siendo estas el trabajo humano y el agua.
El abandono de un saber. Ciénaga La mochila del corregimiento Puerto Bélgica – Cáceres. Tomada por el profesional Arístides Gómez.
Pese al escenario real planteado al inicio de esta reflexión, es claro que hemos fracasado ambientalmente como civilización. Pensar en un retorno a la abundancia cenagosa, a una biodiversidad acuática alimentaria, sería la mejor salida. No obstante, este retorno terminó siendo un sobreentendido, pero muy poco comprendido por la institucionalidad mientras avanza a galope el capitalismo del desastre. Las comunidades en el Bajo Cauca desde su intersubjetividad nos están planteando la necesidad urgente de transformar el modelo de desarrollo de tipo extractivo, hacia un modelo de producción de la naturaleza basado en el lugar, esto es, donde la vida de Todo tenga cabida y donde el criterio de apropiación territorial se enmarque en la reproducción de la vida. En definitiva, nos están planteando la necesidad de que toda política que afecte a las ciénagas deben de medirse bajo la pregunta de cuánta vida o no puede reproducir una decisión política. Esta es la cuestión cuando partimos de una ruralidad cenagosa.
Concluyendo con esta reflexión y con la aspiración de un fuerte movimiento social cenagoso, nos quedan tres preguntas por pensar y resolver en comunidad ¿Pueden emerger procesos de defensa de las ciénagas, esto es, se puede despertar luchas y defensa por el territorio en una región diezmada por ser el objeto de dominio de los regímenes extractivistas, por la alta concentración de la tierra, el conflicto y la violencia armada y con un nuevo actor que entra a disputarse los territorios simbólicos como es Hidroituango? ¿Se está configurando la idea de considerar a las comunidades cenagosas como víctimas del cambio climático, agravadas por el modelo señorial de expropiación ecológica en el Bajo Cauca? ¿Dado el gravoso escenario ambiental, asistiremos tanto a conflictos por el agua como a un desplazamiento forzado por degradación ecológica?
[1] Cuando el agua se deteriora no solamente las comunidades se vuelven más pobres, sino más frágiles ambientalmente.
[2] Un saber consiste también en producir sabores que solamente están en el territorio o que este puede proveer.