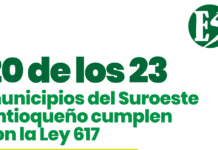Pequeño viaje a la frontera entre lo real y lo imaginario
Las largas sombras proyectadas por la cordillera del Citará cuando muere el sol en la tarde; los trinos melancólicos de las mirlas que, con el sinsonte, el sirirí, el azulejo y otras aves, son habitantes habituales de montes y cafetales; el suave y romántico arrullo de la tórtola y hasta el vuelo de los gallinazos, eternos planeadores de los aires, hacia alguna roca inaccesible a los ojos de los curiosos, en busca del descanso luego de la jornada que termina, son el preludio de la noche que ha llegado al pequeño llano del alto de Aguas Frías, desde donde la quebrada alfombre verde de La Lindaja aparece expuesta en toda su extensión a los pies del observador. El silencio momentáneo, casi misterioso, que se apodera del ambiente, es pronto reemplazado por la orquesta de sonidos nocturnos, sus compañeros inseparables: el croar de las ranas y de los sapos; el lejano llamado del currucutú; el grillar de los grillos y el gélido silbar del viento, que transporta en sus alas el lejano aullido de los perros, con los gritos y risas de niños que, allá abajo, juegan talvez a la gallina ciega o al pase, pase caballero que la cola quedará. El lánguido alumbrado del pequeño caserío de San Gregorio, que apenas emerge, visto desde aquí no pasa de ser una especie de reunión estática de cocuyos a la espera del labriego que, después de una dura jornada de trabajo, igual que la tórtola y la mirla, regresa al nido de su hogar en búsqueda del alimento de la tarde y el ansiado descanso de un sueño reparador.
En este sitio ya descrito quedaba aquella casa. La casa más antigua y extraña de ese pequeño vecindario. Situada en un pequeño rellano desde donde se tenía a la vista las verdes praderas y cordilleras de la región, era una vieja construcción de dos pisos en paredes de bahareque y carpintería de madera, con largos corredores en redondo flanqueados por el usual enchambranado tan característico de la antigua arquitectura rural de la zona antioqueña. Su primer piso, además de ser el lugar de la cocina con un espacio que hacía las veces de comedor, era también sitio para el depósito en donde se guardaban las herramientas de trabajo, el motor a gasolina de color gris utilizado para despulpar el café, las enjalmas y arreos de los caballos, más toda clase de trebejos que suelen aparecer y amontonarse, como por arte de magia, en cualquier casa que se respete. Una estrecha y desvencijada escalera conducía al segundo piso, en cuyos corredores transcurría generalmente la vida social de la familia, además de ser el sitio en donde se encontraban situados los dormitorios para el descanso nocturno.
Aquella vieja casona era, asimismo, el lugar del que una extraña energía había tomado posesión. Con frecuencia, a altas horas de la noche era habitual escuchar raros ruidos: alguien que intentaba prender el motor a gasolina; pasos de algún humano que recorría el corredor del primer piso o que, ascendiendo a la planta superior, empujaba las puertas y las ventanas. Muchas veces, Pablo, propietario de la casa, debió pasar largos ratos, carabina en mano con el dispositivo de seguridad del arma desactivado, esperando que, de un momento a otro, luego de abrir a empujones la puerta, entrara algún desconocido con intenciones de hacerles daño. Estas extrañas manifestaciones eran tan recurrentes, que los habitantes de aquella casa no tuvieron más remedio que acostumbrarse a convivir con ellos.
Pero cierto día ocurrió allí el más extraño de todos esos incidentes. La cosa comenzó cuando todos los residentes de las tres casas de aquel reducido vecindario en el que vivían los protagonistas de este relato decidieron irse para San Gregorio, con motivo de la boda que se llevaría a cabo entre un trabajador de la finca de los Restrepo y su joven novia; para no dejar totalmente solas las tres casas, dos de los chicos de este grupo de vecinos, cuyas edades se situaban entre los 10 y los 12 años, recibieron el encargo de quedarse como cuidadores; su lugar de alojamiento fue precisamente la casa de los Restrepo. Para menguar el miedo que tal responsabilidad generaba en los dos muchachos, se les dijo que no deberían preocuparse, pues a primeras horas de la noche otro de los trabajadores, que se hallaba ausente en esos momentos, estaría de regreso en las primeras horas de la noche y les haría compañía. Así se inició para estos chicos aquella inusual experiencia.
Ya iniciada la noche y no teniendo otra cosa que hacer, los cuidadores, con la esperanza de que pronto llegaría el adulto que habría de hacerles compañía (su nombre era Ángel María), decidieron irse a la cama y tratar que el sueño les ayudara a sobrellevar, lo mejor que fuera posible, aquellas horas de incertidumbre. Pero estas penosas horas transcurrían con una lentitud eterna sin que el tan anhelado sueño llegara en su auxilio. De pronto, un ruido procedente del primer piso llegó a sus oídos. ¡Es Ángel María! pensaron. Pero el silencio volvió a reinar, mientras aguzaban sus oídos a la espera de qué otra cosa podría suceder. Pasada cosa de un minuto, otra vez el ruido de alguien que caminaba por el primer piso se oyó nítidamente. Entonces la voz ininteligible de un adulto llegó hasta los oídos de los muchachos. A continuación, quien quiera que fuese el autor de aquella voz, empezó a ascender al segundo piso. Desde la alcoba en la que se encontraban, el crujir de cada uno de los escalones de la vieja escalera de madera se escuchaba claramente a medida que avanzaba. Aquellos pasos llegaron finalmente al segundo piso para detenerse al frente de la alcoba en la que ambos, con una ansiedad insoportable, aguardaban el desenlace de lo que comenzaba a ser una miedosa pesadilla. ¿Ángel María?, gritó el menor de los chicos. Su voz se perdió en el silencio de la noche. Luego, los pasos reanudaron su caminar, esta vez hacia otro costado de la casa. Pese a todo, el menor de los chicos, convencido de que se trataba de Ángel María, se levantó con la esperanza de encontrarse con él, sólo para darse cuenta de que los pasos daban la vuelta al corredor y se perdían en el cafetal aledaño, dejándolo a él y a su compañero sumidos en la más profunda incertidumbre. El trabajador esperado no llegó aquella noche y el caso jamás pudo ser explicado.
O talvez la explicación se encuentre en otra lógica: la lógica de la dimensión de lo desconocido e inalcanzable para los estándares de la razón convencional. Esa dimensión dentro de la cual crecimos los herederos de las leyendas de la Antioquia del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En efecto, la cosmovisión y la cultura dentro de las cuales transcurrió la infancia y adolescencia de tantos habitantes de nuestra región paisa -así como los de otras regiones del país- , estuvo plagada de toda suerte de personajes siniestros: brujas; practicantes de toda suerte de magias; demonios al acecho para hacernos pecar y luego llevar nuestras almas al Infierno; espantos tenebrosos, más los aterradores Mohán, Madre Monte y la aterradora Llorona, quienes vagaban por las cañadas de la selva en las oscuras y frías noches de lluvia. Muchos de nuestras limitaciones y temores esclavizantes tienen aquí su origen sin que hayamos podido desprendernos de todos de sus efectos maléficos y limitantes cadenas, y sin entenderlos plenamente.
Lea también: Importancia de la memoria histórica
Por Rubén Darío González Zapata Nacido en la vereda La Lindaja Corregimiento Alfonso López (San Gregorio) - Ciudad Bolívar



 Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio) - Ciudad Bolívar
Por Rubén Darío González Zapata
Nacido en la vereda La Lindaja
Corregimiento Alfonso López
(San Gregorio) - Ciudad Bolívar